Hay algo profundamente inquietante en la escena en la que un hombre -que ejerció y ejerce violencia contra su pareja- denuncia penalmente a la abogada que defendió y acompañó a la víctima en la ruta crítica. Esa acción no nace del azar ni de la emoción: responde al mismo entramado de poder que antes organizaba su vínculo con la mujer. Donde antes buscaba controlarla con la palabra o con el dinero, ahora intenta hacerlo a través del expediente o la causa. El escenario cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo: restablecer el dominio, sostener el control, reinstalar la asimetría.
Eso también es violencia vicaria[1]. No solo cuando el daño se ejerce a través de los hijos o hijas, sino cuando el agresor instrumentaliza las instituciones, los procedimientos y a los propios operadores jurídicos para prolongar el castigo. No soporta el límite, no tolera la igualdad, y por eso desplaza la violencia hacia el entorno de la víctima, hacia quienes la acompañaron en su salida. Abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, familiares: todos se vuelven blancos de una misma estructura de poder que no se resigna.
En los grupos de varones que ejercieron violencia -esos espacios donde se despliega lo que la Justicia no ve- el patrón se repite. Ellos suelen decir: “me dejó sin ver a los chicos”, “me denunció por despecho”, “me arruinó la vida”. Detrás de esas frases hay una convicción arraigada: la creencia de que la mujer y los hijos les pertenecen, que pueden usarse como herramientas para sostener el control. Cuando ese dominio se quiebra, el varón reacciona buscando otro escenario donde seguir ejerciéndolo. A veces lo hace con el dinero, a veces con los hijos, otras con el expediente. Siempre con el poder.
Colabora con Diario Digital Femenino
$3.000 por mes (sostenés a largo plazo) AQUÍ
Una vez al año, vos decidís el monto (un gesto, una ayuda concreta) AQUÍ
Por única vez, el monto que decidas. Alias: Lenny.Caceres
La violencia vicaria es precisamente eso: el ejercicio sostenido del poder cuando el control directo se ha roto. Es el intento de “seguir gobernando” desde otro lugar, por sustitución o por delegación. Es la forma en que el patriarcado se adapta para sobrevivir a la igualdad, trasladando el daño a nuevas superficies.
Lo más grave es que el sistema jurídico muchas veces lo permite. Archiva denuncias por “inexistencia de delito” sin advertir que detrás hay un uso abusivo del derecho, que lo penal se usa como dispositivo de hostigamiento. Así, el Estado termina siendo el nuevo escenario donde el agresor actúa: ya no golpea con el cuerpo, sino con el proceso. Es la versión institucional del mismo mecanismo de control.
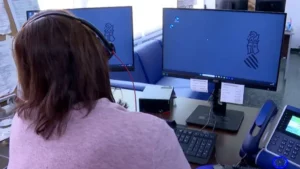
México ya dio un paso importante, hace más de 7 años, al reconocer la violencia vicaria como una modalidad específica de violencia. Allí el derecho entendió lo que aquí todavía cuesta nombrar: que usar a los hijos o al sistema judicial como arma de venganza es una forma de maltrato. En Argentina seguimos sin esa figura, atrapados en tecnicismos que confunden neutralidad con despolitización. Pero el derecho no es neutro: se pone siempre de un lado, y el silencio también es un lado.
No es solo un problema legislativo, sino cultural y epistémico. El poder judicial -y con él, gran parte del discurso jurídico- se resiste a aceptar que el poder patriarcal no se extingue con la denuncia. Se transforma, muta, cambia de forma. Por eso la violencia vicaria es una categoría indispensable: porque permite ver la continuidad entre lo privado y lo público, entre el hogar y el tribunal, entre la escena doméstica y la institucional.
Como plantea el Lic. Mariano Acciardi (2025)[2], los enfoques tradicionales sobre las “nuevas masculinidades” tienden a reificar identidades, cuando lo que debe pensarse -siguiendo una epistemología relacional y no esencialista- no es lo que los varones son, sino lo que hacen. El poder no se aloja en una esencia masculina, sino que se actualiza en prácticas concretas, afectivas y situadas. La masculinidad hegemónica, en este sentido, no es una identidad individual sino una estructura relacional de poder que se activa frente a la amenaza del límite.
Y cuando esa estructura se ve interpelada -por una denuncia, una sentencia o una mujer que rompe el silencio-, se defiende. Lo hace con la palabra jurídica, con el expediente, con la amenaza velada. Lo hace buscando aislar, otra vez, como antes aisló a la mujer: ahora separa a la profesional de su red, la coloca bajo sospecha, la agota emocionalmente, la empuja al silencio. Es el mismo circuito de control, solo que más sofisticado.
La violencia vicaria es también una pedagogía del miedo. Enseña a las mujeres que denunciar tiene costo y a las profesionales que defender o acompañar puede ser peligroso. Pero también nos enseña otra cosa: que el patriarcado se vuelve más cruel cuando se siente acorralado. Por eso debemos nombrarlo, teorizarlo, legislarlo. Porque lo que no se nombra, se repite.
Hostigar a quienes defienden y acompañan es una forma de perpetuar la violencia. Y en esa escena, el Estado tiene una responsabilidad directa: proteger a quienes sostienen el acceso a la justicia. No se trata de privilegio corporativo, sino de garantía de derechos humanos. Porque cuando una profesional es denunciada por hacer su trabajo, lo que se ataca no es solo su nombre: se ataca el derecho de las mujeres a ser acompañadas, a ser creídas, a ser defendidas.
La violencia vicaria no puede seguir siendo un tema pendiente. Debe ingresar en nuestra legislación, con consecuencias concretas: sanciones por litigio abusivo, reparación por hostigamiento institucional y pérdida de la responsabilidad parental para quien instrumentaliza a las niñeces o al sistema judicial. No es una agenda nueva: es el paso siguiente del feminismo jurídico hacia una justicia que comprenda la trama del poder.
Porque el patriarcado no soporta perder, y cada vez que pierde busca castigar. Y cuando el castigo se vuelve institucional, ya no hay duda de que la violencia sigue viva, solo que ahora habla el idioma del expediente.
El desafío es animarse a mirar donde todavía se prefiere callar: el poder patriarcal no está solo en los agresores, sino también en las estructuras que los amparan, en las prácticas judiciales que archivan, en los silencios que neutralizan. Si el Estado no regula la violencia vicaria, termina participando de ella.
No hay neutralidad posible. Cada archivo, cada demora, cada fiscal que calla o juez que minimiza, reproduce la escena de sometimiento original. Y cada profesional denunciada por acompañar a una víctima es una advertencia para las demás: “no te metas”. Ese es el mensaje que el patriarcado quiere reinstalar.
Por eso incomoda hablar de violencia vicaria. Porque obliga a correr la mirada del caso aislado y mirar al sistema, a nuestras prácticas, a las jerarquías que sostenemos incluso cuando decimos combatirlas. Obliga a preguntarnos cuántas veces, desde una resolución, un dictamen o una omisión, hemos sido parte del eco del agresor.
La violencia vicaria no solo daña cuerpos ni expedientes: erosiona la confianza en la justicia y naturaliza el miedo. Y una justicia que produce miedo no protege: disciplina.
Nombrarla es apenas el primer paso. El siguiente -el que verdaderamente incomoda- es asumir que no hay reforma judicial posible sin cuestionar el poder que la habita. Porque cuando el castigo se institucionaliza y el expediente se vuelve el nuevo golpe, ya no alcanza con decir que defendemos a las víctimas: hay que defender también a quienes las defienden.
(*) Abogado litigante en CABA y Provincia de Buenos Aires. Diplomado en violencia económica. Coordinador de dispositivos grupales para varones que ejercen violencia en Asociación Pablo Besson y Municipalidad de Avellaneda. Coordinador de laboratorio de abordaje integral de las violencias en Asoc. Pablo Besson.
Miembro de Retem. (Red de equipos de trabajo y estudio en masculinidades). Integrante de equipo interdisciplinario en evaluación de riesgo y habilidades parentales para revincular o coparentalidad (Asociaciòn Pablo Besson)
Referencias
[1] Término acuñado por Sonia Vacarro: “(…). Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. En https://www.soniavaccaro.com/acerca-de-2
[2] No es lo que sos, se trata de lo que hacés: transformar la violencia desde la potencia de la subjetividad. (2025). Estudios Culturales, 2(1), 1-24. https://doi.org/10.61303/28107772.v2i1.60
Seguinos en Instagram. Diario Digital Femenino: @diariodigitalfemenino_
Lenny Cáceres: @lennycaceres69
Facebook: Diario Digital Femenino
TikTok; diariodigitalfemenino


